
|



|


|


|
|

|

|
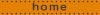
|

|

|
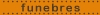
|
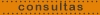
|
| 30/10/2003 |
| Editorial La única lucha que se pierde… |
Por la Lic. Cynthia Calvigioni Existía una utopía, un horizonte hacia donde caminar. Pero la luz se fue opacando y de pronto llegó la noche Días oscuros. Años de tinieblas para la República Argentina. La dictadura militar otra vez volvía a implementarse como régimen político que dirigía el rumbo económico, social, cultural e ideológico de nuestro país. Pero esta vez los “guardianes del orden” marcaron con un sello indeleble la historia: miles de personas fueron torturadas y sus cuerpos nunca fueron encontrados. Las heridas que provocaron en el pueblo aún supuran y aunque muchos años después hubo quienes propusieron medicinas como la Ley de Obediencia Debida o la Ley de Punto Final el dolor aumentó día a día. Fueron muchos los jóvenes que desaparecieron. No se sabía nada de ellos. Fue entonces que sus madres comenzaron un peregrinaje por distintos puntos en busca de información: el Ministerio de Interior, la Policía, la Iglesia, los partidos políticos. Querían saber donde estaban sus hijos. Pero las puertas se cerraron una y otra vez. El silencio era la única respuesta. Es sabido que la unión hace la fuerza. Y así, estas mujeres cuyo único denominador común era la sórdida perdida de sus hijos, decidieron marchar alrededor de la Plaza. Comenzaba el símbolo, nacía el mito. Un grupo de madres, que quizás pocas veces habían abandonado las tareas de su hogar, hoy luchaban por ese pedacito de plaza que significaba un grito de reclamo de justicia. No le dieron respiro a sus enemigos. Y nada fue fácil. Sufrieron la indiferencia del pueblo, de los medios de comunicación, de la iglesia. Fueron calificadas de “locas”. Les tiraron gases, las golpearon, amenazaron y encarcelaron. Pero nada detuvo su lucha. Porque decidieron con firmeza iluminar la oscuridad, desnudar la tragedia, el dolor, el espanto. Que la vida con su grito se imponga al silencio de la muerte. Levantaron el estandarte de la esperanza, la paciencia, el coraje, la rebeldía. Con su pasos lentos pero seguros demostraron que no se debe olvidar ni perdonar la injusticia. Porque estas madres respetaron el sueño socialista de sus hijos. No “tranzaron” por una suma de dinero el valor de la vida de quienes habían dado a luz Y volvieron a nacer. Y fueron paridas por sus hijos y los ideales de ellos. Continuaron la revolución de la dignidad, de los ideales que no se compran ni venden. La revolución que desafió a los grupos de poder, esa que llevaron a cabo sin más armas que un pañuelo en su cabeza. Ellas tienen la certeza y la convicción de que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Por eso son un homenaje a imitar y, seguramente, desde el cielo sus hijos ven como arden cada vez que se reúnen, como si “fueran un mar de fueguitos” que nada ni nadie podrá extinguir. |
