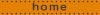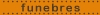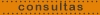Para mi gusto, su `primer` gran éxito fue Gatito y sus amigos, un infantil, a veces troquelado de Editorial Abril que incluía personajes como la Princesa Titina, los ratones Parmesano y Gorgonzola, la bruja Cachavacha, de su creación, y el nunca bien ponderado palizero real que consistía en una rueda giratoria que tenía en la punta de sus rayos, zapatos, que, al girarse, le pegaban patadas en el trasero a los condenados por su maldad.
Sus personajes sentían, tenían dudas, códigos y aún se aventuraban a romper las reglas del género, pereciendo, en la guerra por salvar a una muñeca por la que lloraba una pequeña en el medio del avance de las tropas.
El Sargento Kirk, Bull Rockett, Sherlock Time, Mort Cinder, Ticonderoga, Watami, eran algunos de los más memorables. También Joe Zonda, aquel negrito aviador de Mendoza la manera de Air America que luchaba contra el villano Octopus.
Mi viejo salía a la mañana cuando yo todavía no me había levantado para ir al colegio y no lo veía hasta la noche. Entonces, durante el día, refugiarme en las historietas de las revistas Hora Cero y Frontera, más adultas que El Tony o D´Artagnan, significaba para mí aprender códigos de la vida.
Los japoneses no eran todos villanos, a veces los norteamericanos en la Segunda guerra mundial, también lo eran.
Incluso los kamikazes también tenían códigos de honor, en sus historias.
Solo se trataba de personas, en la locura ajena de la guerra.
En algún momento apareció El Eternauta. El viajero del tiempo. Allí se podía vivir una invasión extraterrestre que, en vez de atacar la Casa Blanca, se establecían en una burbuja -donde moraban sus tropas de elite- en medio de la plaza de los dos Congresos entre Rivadavia, Entre Ríos, Yrigoyen y la otra.
Una invasión simbólica si uno sitúa la historia después del golpe de 1955, cuando el orden democrático había sido roto, Perón había sido desalojado de la Presidencia y la gente común había sido bombardeada, sin más.
En ese imaginario se instala la invasión de los Ellos, el gran invasor, nunca explicitado. Los Ellos.
Se suceden las batallas, la de la General Paz, la de la Cancha de Ríver, la de las barrancas de Belgrano, la de Plaza Italia…y también los sub invasores, los Cascarudos, los enormes Gurbos y los Manos.
Los Manos habían sido inoculados con una bolsa del terror que se abría vertiendo veneno en el interior de sus organismos, cada vez que los Manos desobedecían las instrucciones de los Ellos.
La glándula del terror. Después nos la inocularían a todos.
Pocos días antes de su desaparición los reuní a Héctor y ése gran poeta que fue el periodista deportivo Osvaldo Ardizzone. Fue en la casa de mis viejos que estaban de vacaciones. ¡No podía ser que esos maestros no se conocieran entre sí! Fue un mediodía de verano inolvidable.
¡Que sabía yo que lo estarían siguiendo, o controlando! O quizás todavía no.
Le hice un reportaje que seguía saliendo en cómodas cuotas en 5xBsAs por Radio Belgrano después que Héctor ya había desaparecido.
Me decían –Che no pases a Oesterheld que parece que lo secuestraron. Pero yo lo seguí pasando. No advertí la gravedad del golpe. Habíamos pasado otros golpes.
Después se llevaron a sus cuatro hijas Diana, Marina, Beatriz y Estela militantes de 14 a 19 años de la UES como los chicos de la Noche de los Lápices; y de la Juventud Peronista.
Los sobrevivirían dos de su nietos, Fernando y Miguel Martín y Elsa, su esposa, la mamá de las chicas. La Madre Coraje.
Algunas cosas trascendieron: que Los Ellos, le hicieron escribir una historieta de San Martín; que en cautiverio obtuvo miga del pan de los cumpas para dárselo al joven artista que modelo un regalo para cada uno en la navidad.
La clase magistral de Chaplin que le dio Héctor a los más jóvenes cuando Eduardo Arias encontró en el baño una hoja de diario que daba cuenta de la muerte del maravilloso actor y director inglés. Anécdota que tanto impresionó a Geraldine Chaplin, su hija.
Y aquella narración de Mempo Giardinelli, compañero de militancia de Héctor, que creía, en su insolente juventud, que si detenían a Oesterheld, ya grande, iba a entregar a los demás compañeros, apenas lo apretaran, cosa que, pasados los días y las semanas, nunca ocurrió.
Héctor Germán Oesterheld había cumplido con los códigos de honor que tanto nos había enseñado en sus historietas.
|