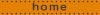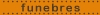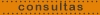El lunes en el diario Página 12 y con una nota de Cristian Alarcón describe la terrible trama del homicidio diciendo:
“En el límite de Salta con Bolivia pasan cientos de kilos de cocaína a través de una cerrada trama de bandas de narcos. El ex diputado provincial Ernesto Aparicio, del sector que respalda al gobernador Juan Carlos Romero, es el dueño de una finca en la frontera caliente y debió renunciar al verse involucrado en el crimen de la productora Liliana Ledesma.
El campo de Ernesto Aparicio es, lejos, el más próspero de toda la zona de Madrejones. A unos veinte kilómetros de Pocitos, por un camino de tierra lleno de curvas y oscurecido por la sombra del monte, aparece la primera de las tres tranqueras que durante más de un año, hasta poco después del crimen de la productora Liliana Ledesma, mantuvo cerrado con candados y cadenas, custodiado por peones armados. Es justo allí, en medio de “la finca” del ex diputado romerista, donde la Justicia federal investiga una denuncia según la cual, Aparicio trafica cocaína a gran escala usando sus tierras limítrofes con Bolivia. En el expediente, al que tuvo acceso exclusivo Página/12, se investiga la historia que contó un testigo de identidad reservada: en febrero estaban a punto de cruzar 180 kilos de pasta base de cocaína para ser luego “cristalizada” en El Pajeal, el campo de Aparicio.
En la frontera caliente de Salta, donde el contrabando es la base de la cultura local y la mejicaneada una operación frecuente, el conflicto entre productores y narcos toma dimensiones reales con el protagonismo de un amigo del gobernador Juan Carlos Romero: “Mamila” o “El Gordo” Aparicio. Por primera vez un crimen mafioso como el de Ledesma explica las formas que asume la corrupción política local, materia prima tan necesaria como la hoja de coca en el complejo proceso de construcción del narcotráfico. Aquí, el sopor y la desmesura de una zona en la que la frontera no tiene límites.
Vecinos
Don Eugenio Ledesma –Ledesma, como le dicen en el pueblo, o El Viejo, como le dicen sus hijos– vive en un rancho de adobe, en un terreno desmalezado, ganado al monte acompañado por un peón de barba que deambula, desconfiado. Desde su puesto, bajo un alero de chapa, puede ver las doscientas cabezas de ganado que apenas se mueven con este calor extremo cuando son las dos de la tarde en Ipaguazú, mil hectáreas de tupido monte en el Chaco Salteño. Más allá, brumosa, se ve el perfil de la laguna, una mancha de agua poco profunda, medio cubierta por los camalotes y habitada por pájaros silenciosos y cebúes que se desplazan con las jorobas fuera del agua, en cámara lenta.
Ledesma es, junto a otros productores como el viejo Pilar Rojas, que vive también en la zona en disputa, el gran problema que arrastraban el ex diputado Aparicio, y sus socios, los hermanos Reynaldo Delfín y Raúl “Ula” Castedo, todos investigados en por lo menos tres causas federales por narcotráfico. Ledesma es el padre de Liliana, la Negra Ledesma, asesinada por dos sicarios a punta de cuchillo el 21 de septiembre cuando cruzaba una pasarela angosta, de unos 50 metros, que cuelga sobre la cañada de Guandacarenda, a poco de su casa, uniendo su barrio, Villa Las Rosas, y el de enfrente, YPF.
Esa tarde, a las ocho y media, Lino Moreno –un pibe al que conocen desde chico– y Aníbal Ceferino Tarraga, el yerno de Aparicio –casado con su hija Gabriela Aparicio, presa por el crimen– la esperaron en un negocito cercano y no alcanzaron a tomarse el primer vaso cuando por teléfono les avisaron que ella se aproximaba. Según los hombres de la Brigada, uno de ellos se quebró y contó que primero le cortaron la boca y después le dieron en el estómago; que ella cayó, pero pudiendo haber corrido, se levantó y le encajó dos trompadas a su atacante. Entonces le llovieron los cortes y la mató uno certero, en el corazón.
Ledesma estaba en el campo cuando llegó su hijo Jesús a avisarle: “La apuñalaron a la Liliana”. Tuvo que correr en un taxi pero por el lado boliviano, la única manera de llegar a Ipaguazú cuando Aparicio y los Castedo mantenían cerrado el paso. El conflicto llevaba un largo tiempo. La relación con unos y otros también. Desde 1993 cuando Aparicio había comprado 4470,90 hectáreas a 600 mil pesos de la época a la toma de mando de los Castedo –que se dio hace unos dos años– había pasado mucho entre estos vecinos de tierra adentro. “Los Castedo antes eran peones de uno que ahora es su testaferro. Pero empezaron con el tráfico y crecieron tanto que por boca de ellos yo sé que Aparicio les debía a ellos merca y que por ese motivo al final ellos le habían quitado todas las vacas”, cuenta don Ledesma, bajo la sombra de los algarrobos y las moreras de su monte. Es cierto.
Todos los Ledesma lo reconocen, hasta hace un tiempo no sólo fueron cercanos a Aparicio sino que también pasaban por El Pajeal, rumbo a Ipaguazú o Nupiau, la finca de Jesús, y se quedaban a jugar al sapo o al tejo con los Castedo. Siempre parece que están por contar una nueva historia de esa frontera a la que han pertenecido durante los últimos 30 años (Ledesma repite la vez que ya en 1989 un comandante de Gendarmería le pidió prestado el campo para instalar una cocina). La madeja los comprende, los incluye. En la frontera el contrabando no es sólo una forma de sobrevivir en la pobreza sino también un modo de relación, de articulación y de construcción de redes de solidaridad en la ilegalidad. Claro que su expansión destruye cualquier lazo. A la hora de crecer, el que era vecino amistoso y discreto puede transformarse en un enemigo al que hay que eliminar. Algo así pasó con Liliana Ledesma.
Amigos
Olga Salas era la mejor amiga de la Negra Ledesma. Comenzaron juntas el secundario, y en las aulas de la Escuela República de Bolivia, hoy un edificio de techos ruinosos, casi sin baños, en el que se asan mil alumnos por turno, se mezclaban con otros de su generación, entre ellos varios de los que serían capos de los clanes narco. En las mismas aulas estaban Delfín Castedo y Aparicio. Cuando terminaron, Liliana se propuso cursar una carrera. Le gustaba entrenarse corriendo a la hora implacable de la siesta por la Quebrada Seca. Nunca dejó esa rutina exigente.
Ni cuando iban con Olga a Ipaguazú y se sentaban a comer hasta hartarse el animal que mataba su padre para ella; aun así, entre las tres y las cinco, salía a correr la frontera. Tenía altura y cuerpo. Olga la había secundado unos meses en la compra y venta de cajas de huevos. Pero ella se cansó. Liliana se puso un localcito en el centro y andaba todo el día cargando los cartones llenos. La voluntad de Liliana era conocida en Pocitos. Estudió en Pichanal, un pueblo cercano, Educación Física. Pero no ejerció, porque en eso andaba cuando conoció al hombre que le cambiaría el destino de primera universitaria de una familia campesina: Guillermo Villagómez, “Gili”, el padre de su hija de nueve años.
“Ese noviazgo ella lo tenía muy oculto. A mí nunca me invitó a la boda”: todavía le da cierta rabia a Olga. “A mí la verdad es que durante los años en que estuvo con Villagómez nunca me invitó a la casa ni me lo presentó. Creo que era una cuestión de seguridad, de no comprometerme en algo.” No se casaron en el pueblo sino más allá, donde suelen escapar los amantes de Pocitos, en Aguaray. La ceremonia fue pequeña. El tenía otra mujer y dos hijos del lado boliviano, en San José de Pocitos.
No quisieron a nadie que no fuera de la familia. Pero en las fotos se puede ver la ancha estampa del Gordo Aparicio. Y a Villagómez vivo. Lo mataron de nueve tiros en 1999. Desde entonces a Liliana Ledesma le llevó siete años de silencio decir lo que sabía: “Aparicio mandó a matar a mi marido. Trabajaba con él en la droga”. Fue lo que dijo en radio FM Noticias cuando la entrevistó la periodista Marta César. Ese fue el punto débil que decidió tocarle. Esa era lo que ella misma llamaba “la pata más floja de la mesa” cuando conversaban con Sergio Rojas, el productor que la acompañaba en su lucha por las tierras. “No queríamos pegarles a los Castedo –cuenta Rojas–. Lo teníamos más apuntado a Aparicio. Ella sabía mucho de él.”
En la frontera, los líderes de los clanes familiares nunca comenzaron muy de arriba. Rodolfo “Pichi” Ledesma, el menor de los hermanos de Liliana, lo recuerda a su cuñado llegar bien ancho en una coupé fuego que se le quedó sin batería. Villagómez creció cuando se asoció con Aparicio. Pero el dinero llama al dinero y no pasó demasiado tiempo hasta que hubo cuentas sin saldar. Una fuente judicial de Salta le dijo a este cronista que Aparicio “lo habría mandado matar porque Villagómez le debía 60 mil dólares”. Los Ledesma cuentan lo contrario. Eli, la mamá de Liliana, repite el diálogo que tuvo con su entonces yerno cuando quería cobrarle a Aparicio.
El Gordo se apareció en la casa de Gili para decirle que no le iba a pagar. “Vas a ganar que te cague matando”, le dijo. “Cuando me contó yo le dije que hubiera aprovechado para agarrarlo él en su casa, que era propiedad privada.” Y él me dijo: “‘Hace rato que lo hubiera matado pero el Gordo me debe 300 mil’. Eran 300 mil dólares de droga”. Eli reconoce que su yerno era narco. Pero dice que Liliana nunca tuvo que ver con el asunto. “Los negocios son de hombres”, sentencia. Después de la apretada, Villagómez decidió devolverle la mano a Aparicio. “Y lo apuró en Aguas Blancas”, cuenta Jesús. Entonces Aparicio lo acusó y lo mandó preso por tres meses. Cuando salió, siguió reclamando. Hasta que le bajaron un cargador en Pocitos.
Socios
No era el primer problema de Aparicio con sus manos derechas. Wilson Abalos, un productor que estuvo preso entre el ’92 y el ’95 por tráfico de drogas en Salta, fue quien le manejó la finca hasta que murió aplastado por un tractor al subir una loma de leve inclinación, en 1998. Su familia vive en Pocitos, y sus hijos, sentados a la sombra en la vereda a pocas cuadras del límite con Bolivia, admiten que nunca creyeron que ésa fuera la verdad. “Cuando mi viejo cayó preso por narcotráfico en Salta él ya estaba trabajando para Aparicio. Cuando salió fue a la finca de Aparicio de vuelta y quedó de encargado”, dice José Antonio Abalos, que ahora tiene 27 años.
José Antonio y sus amigos caminan por la Quebrada que cruzan, en menos de cinco minutos, para moverse del Barrio Norte, en Pocitos, al Barrio Nuevo, en Bolivia: la misma pobreza, el mismo polvo, con diferente nacionalidad. La quebrada es una depresión que parte la tierra y que se recorre por senderos muy transitados. En la entrada, desde la Argentina hacia Bolivia, hay dos gendarmes conversando que apenas los miran pasar. En el medio de la quebrada han montado dos arcos, uno del lado argentino, otro del boliviano. Nadie se cruza en nuestro camino. Pronto, tras unos doscientos metros, aparece Yacuiba: una mujer vende sopa en la calle, frente al cementerio. Entre las tumbas está el camino de regreso. La salida a la quebrada está en el fondo, tras las lápidas, todas pintadas de celeste y adornadas con coronas de flores artificiales. Es apenas uno de los cruces clandestinos.
Volvemos a Pocitos argentino. Gabriela Abalos, de 22, recuerda con detalles la noche en que Aparicio llegó con su padre ya muerto del campo. “En esa época vivíamos en la casa de Teresita, la madre de Aparicio, en el barrio Aserradero. El ese día le prometió a mi mamá que nos iba a dar la casa y el estudio. Después nos pidió el dinero que tenía guardado mi madre, pero nunca lo devolvió, nos echaron de la casa y no volvió a venir. El no tiene cara para venir a mi casa. El sabe que conocemos la verdad. Sabe lo que sabemos.” Aparicio fue en extremo cuidadoso con los trámites por Abalos.
Permaneció junto al cadáver hasta que un perito forense de Embarcación, a unos 90 kilómetros, llegó para firmar que el hombre había muerto por los “golpes internos” del accidente, cuando ante la familia el médico de Pocitos, Carlos Aníbal Geraldo, había hablado de un paro cardíaco. “Mi papá tenía aserrín y querosén en la ropa, y en la loma donde dice que fue todo no había más que tierra. Probamos con el tractor y era imposible volcarlo”, dice José Antonio. “Los contrabandos los hacían los dos. Ernesto le daba plata a mi viejo, lo dejaba sacar madera y carnear animales”, dice Gabriela. “A mí no me dejaban ver mucho cuando estaba en la finca, pero sé que discutían, que Aparicio por ejemplo tenía problemas con Gili”, recuerda el hijo de Wilson Abalos. Entonces, cuando el chico era peón de El Pajeal, los Castedo ni siquiera figuraban, dice. Se fueron haciendo fuertes en los últimos cinco años. Poco a poco ellos tomaron el lugar de los viejos socios.
Jefes
Orán es un caldero peor que el de Pocitos, aunque esté tres horas al sur. Allí es donde se instalaron hace dos años un juzgado y una fiscalía federal que tienen jurisdicción sobre toda la frontera caliente. Allí abrieron una investigación en la que los protagonistas son Ernesto Aparicio y sus amigos Delfín y Ula Castedo. Es la última de las pesquisas lanzadas contra el trío. Otros juzgados federales, de Salta capital, de Jujuy y del Gran Buenos Aires han seguido sus pasos. Pero esta causa es la que tiene un largo testimonio que cuenta cómo usan la tierra de Aparicio que limita con Bolivia.
El testigo asegura que se están por trasladar 180 kilogramos de pasta base de cocaína a través de la finca de Aparicio para ser “cristalizada” allí mismo. “También se habría efectivizado la compra del querosén para el proceso de elaboración”, se lee en un informe judicial al que tuvo acceso Página/12. “Aparicio se hallaría implicado en las maniobras delictivas de Delfín Castedo.” Se trata de la causa federal 148/06 en manos del juez Raúl Reynoso y del fiscal José Luis Bruno. Ambos le han pedido al cuestionado juez de instrucción Néstor Aramayo, que investiga la muerte de Liliana Ledesma, que les remita porque consideran que al estar relacionado con el tráfico de drogas el caso debe llevarlo la Justicia federal. Aunque el juez federal Abel Cornejo, de Salta, podría también pedir la causa del homicidio. Desde 1998 sigue los pasos de los Castedo y de Aparicio.
En el juzgado de Cornejo consideran que los Castedo formaron un clan como otros que existen en la zona dedicados al mismo negocio y bajo la mira como el de los Motok, la banda que cayó el verano pasado vinculada al tráfico de 750 kilos de cocaína que había llegado a José C. Paz disfrazada entre bolsas de carbón. Podría hacerse toda una genealogía en la formación de estas “familias”. En general comenzaron como pasadores de otros y pronto invirtieron lo ganado en el negocio propio apoderándose de rutas alternativas a lo largo de la frontera y con diversos acuerdos con lo más corrupto de Gendarmería. Para los investigadores federales “es seguro que ellos no son el gran narcotráfico, que lo que hace es entrar con aviones hasta Santiago del Estero o andar en flotas de camiones imposibles de controlar”. “Estoy convencido –le dijo un secretario federal a Página/12– de que a pesar de que estos clanes son grandes hay una organización superior, donde podría estar alguien como Aparicio.”
A las manchas en la historia de Aparicio que van apareciendo como si el vapor las dibujara en las tardes de Pocitos se les suman sus participaciones en las escuchas telefónicas a los hermanos Castedo en diferentes causas federales. Prófugos desde hace más de una semana, acusados de ser los autores intelectuales de la muerte de Liliana Ledesma, Delfín y Ula tienen esa tonada inconfundible de la frontera, hablan con la boca cerrada por el “acusi” de hojas de coca que rumian tras las muelas, y anuncian el triste final de la única mujer que los combatía. “Yo sé que a las siete de la mañana sale la otra conchudota, yo sé por dónde anda, por aquí, por aquí, por acá, la Negra puta –vocifera Ula Castedo–. Esta chota chupapija no sé quién se cree, le digo, ta’costumbrada a boconeá.
Esa la tengo estudiada punto por punto por dónde anda, qué es lo que hace, a qué hora abre su negocio, adónde va. Si hay que poné cien, dosciento, treciento verde, lo va a poné. Yo me organizo de esta forma y se acaba la familia esa.” En el mismo expediente figuran largas conversaciones entre Delfín Castedo y Aparicio. Y cada vez que Ula, el prófugo, se desespera repite una muletilla que los jueces tienen en cuenta en estas horas: “Hay que llamarlo al Gordo, voy a llamarlo al Gordo”. Apenas comienza a resquebrajarse el silencio de la frontera norte. Todos temen”.
|